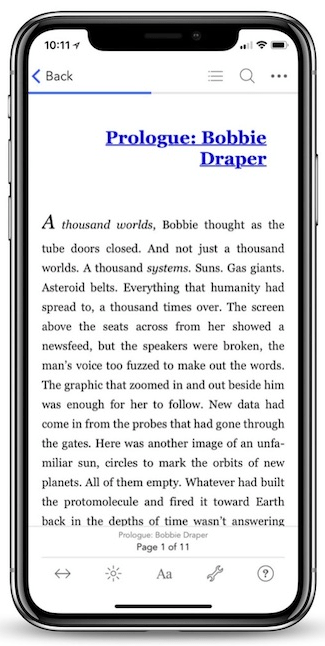Mala ciencia (41 page)
Así pues, empecemos.
Aleatoriedad
Como seres humanos que somos, tenemos una habilidad innata para interpretar a partir de la nada. Distinguimos formas en las nubes y hasta un hombre en la superficie de la Luna; los jugadores están convencidos de que tienen «rachas de suerte»; colocamos un disco bullanguero y vital de
heavy metal
en el tocadiscos, lo reproducimos hacia atrás y oímos en él mensajes satánicos ocultos. Nuestra capacidad para detectar pautas es la que nos permite dar sentido al mundo; pero, a veces, nos excedemos en nuestro entusiasmo y nos volvemos supersensibles y perceptivos en exceso, y captamos erróneamente patrones donde no los hay.
En ciencia, si nos proponemos estudiar un fenómeno, a veces resulta útil reducirlo a su forma más simple y controlada. Entre los aficionados al deporte, existe la creencia generalizada de que los deportistas tienen «rachas de suerte» (como los jugadores de cartas, aunque en un sentido más plausible). Lo atribuyen a la confianza, al hecho de haber mejorado con la práctica, a un buen calentamiento, o a otros factores, y aunque tal vez sea un fenómeno que se produzca en algunos deportes, los estadísticos han analizado varios lugares donde se ha afirmado su existencia y no han hallado relación alguna entre, por ejemplo, la anotación de un
home run
en una entrada de un partido de béisbol y la anotación de otro en la siguiente.
Como la existencia de «rachas de victorias» es una creencia muy extendida, constituye un modelo excelente para fijarnos en nuestra forma de percibir secuencias aleatorias de acontecimientos. Un psicólogo social estadounidense, Thomas Gilovich, hizo al respecto un experimento ya clásico.
[1]
Reunió a varios aficionados al baloncesto y les mostró una serie aleatoria de «X» y «O» en sucesión, explicándoles antes que representaban los aciertos y los fallos (respectivamente) de un jugador, y luego les preguntó si creían que las secuencias mostradas representaban algún tipo de «racha encestadora».
La que sigue es una secuencia aleatoria de letras tomada de aquel experimento. Pueden concebirla, si así lo prefieren, como una serie generada por un conjunto de lanzamientos sucesivos de una moneda a cara o cruz.
OXXXOXXXOXXOOOXOOXXOO
Los sujetos participantes en el experimento se mostraron convencidos de que esta secuencia ejemplificaba la existencia de «rachas encestadoras» o «de buena suerte», y es fácil entender por qué si la miramos de nuevo: seis de los ocho primeros lanzamientos fueron encestes. No, un momento, ocho de los primeros once lanzamientos fueron encestes. Es imposible que eso sea por azar…
Pero lo que muestra este ingenioso experimento, en realidad, es lo mal que se nos da identificar correctamente las secuencias aleatorias. Tenemos un concepto erróneo de cuál ha de ser su aspecto: esperamos encontrar en ellas una elevada alternancia. Por eso, hay secuencias verdaderamente aleatorias que nos parecen demasiado ordenadas, como repartidas en bloques. Nuestras intuiciones acerca de la más básica observación de todas (distinguir una pauta entre el ruido de fondo meramente aleatorio) son sumamente defectuosas.
Ésta es, pues, nuestra primera lección sobre la importancia de usar la estadística en vez de la intuición. Es también una excelente demostración de los marcados paralelismos existentes entre estas ilusiones cognitivas y las ilusiones perceptivas, con las que estamos más familiarizados. Podemos mirar fijamente una ilusión visual todo lo que queramos, pero por mucho que hablemos o reflexionemos sobre ella, seguirá siendo «errónea». De manera parecida, podemos mirar la anterior secuencia aleatoria todo lo fijamente que queramos: seguirá pareciéndonos distribuida en bloques, ordenada, aunque eso se oponga directamente a lo que ahora ya sabemos.

Regresión a la media
Ya hemos analizado un poco la regresión a la media en el apartado dedicado a la homeopatía: recordemos que es el fenómeno por el cual, cuando las cosas se hallan en sus puntos extremos, lo más probable es que estén a punto de iniciar el camino de vuelta hacia un punto medio (o, lo que es lo mismo, de «regresar a la media»).
Ya vimos que esto era aplicable a la llamada «maldición» de
Sports Illustrated
(y al programa televisivo
Play Your Cards Right
, de Bruce Forsyth), pero también al tema que más propiamente nos ocupaba: la cuestión de que las personas logran recuperarse normalmente de sus dolencias. Comentamos que, por lo general, tendemos a actuar cuando nuestro dolor de espalda está en su momento más álgido (visitando a un homeópata, por qué no) y que, entonces, cuando ese dolor —que iba a remitir de todos modos por una pura cuestión de regresión a la media (porque cuando las cosas no pueden ir a peor, generalmente van a mejor)— efectivamente remite, atribuimos la mejoría al tratamiento aplicado.
Dos son los factores que intervienen cuando somos presa de este fallo de la intuición: en primer lugar, nuestra incapacidad para detectar correctamente la pauta de regresión a la media, pero, en segundo y crucial lugar, nuestra decisión preconcebida de que algo (un remedio homeopático, por ejemplo) debe haber
causado
ese patrón ilusorio. Confundimos una simple regresión con la causa, y eso resulta quizá muy natural en unos animales como los seres humanos, cuya supervivencia en el mundo depende de su capacidad para detectar relaciones causales de forma rápida e intuitiva. Y es que somos supersensibles a ellas.
Cuando comentamos este tema en un capítulo anterior, fié hasta cierto punto mi explicación en la buena fe de ustedes como lectores y en la probabilidad de que, juzgando a partir de su propia experiencia, coincidieran conmigo en que dicha explicación tenía sentido. Pero lo cierto es que ésta ha quedado ya demostrada en otro experimento ingeniosamente sencillo, en el que todas las variables fueron controladas y, aun así, los participantes continuaron apreciando una pauta y una causalidad donde no las había.
[2]
Los sujetos desempeñaban el papel de un maestro o una maestra que trataba de conseguir que un alumno llegara puntual a la escuela a la hora del inicio de las clases: las 8.30 de la mañana. Se sentaban ante un ordenador y en él veían al estudiante llegar al aula en algún momento comprendido entre las 8.20 y las 8.40 horas (y, así, durante quince días consecutivos). Pero lo que no sabían era que las horas de llegada de los escolares eran completamente aleatorias porque se habían sorteado antes del inicio del experimento. En cualquier caso, a los sujetos se les permitía aplicar castigos por impuntualidad o premios por puntualidad siguiendo cualquier criterio que desearan aplicar. Pues, bien, cuando a la conclusión del experimento se les pidió que valoraran la estrategia de premios y castigos que habían aplicado, el 70 % de los participantes opinaron que las reprimendas eran más eficaces que las recompensas para conseguir que los estudiantes fueran puntuales.
Los participantes en el experimento estaban convencidos de que su intervención había tenido un efecto sobre la puntualidad de los alumnos, pese a que las horas de llegada de éstos habían sido distribuidas enteramente al azar y no representaban otra cosa que un sencillo fenómeno de «regresión a la media». Por la misma regla de tres, y aun cuando ha quedado demostrado que la homeopatía no provoca más mejoría que los placebos, sigue habiendo mucha gente convencida de que esa medicina alternativa tiene un efecto beneficioso para su salud.
En resumen:
1. Vemos pautas donde sólo hay ruido aleatorio.
2. Vemos relaciones causales donde no las hay.
Ésas son dos muy buenas razones para medir las cosas formalmente. Y son bastante malas noticias para la intuición. ¿Puede haberlas peores aún?
El sesgo hacia la evidencia positiva
Es error peculiar y perpetuo del entendimiento humano el que lo mueva y lo estimule más lo afirmativo que lo negativo.
F
RANCIS
B
ACON
Sí, la cosa empeora aún más. Es como si tuviéramos una propensión innata a buscar y sobrevalorar aquellas pruebas que confirman una determinada hipótesis. Por apartar este fenómeno del controvertido ámbito de la medicina alternativa (o del alarmismo creado en torno a la vacuna triple vírica, que es hacia donde se dirige todo este análisis), contamos por fortuna con experimentos más sencillos y ajustados que sirven muy bien para ilustrar el argumento general.
Imaginemos una mesa sobre la que hay cuatro cartas marcadas con los signos «A», «B», «2» y «3». Cada carta tiene una letra por una cara y un número por la otra. Nuestra tarea consiste en determinar si todas las cartas que tienen una vocal en una de sus caras tienen un número impar en la otra. ¿A qué dos cartas les daríamos la vuelta? Todo el mundo elige la carta marcada con la «A», obviamente, pero, como otras muchas personas (y a menos que se obligaran a sí mismos a meditarlo mucho antes de hacerlo), ustedes probablemente optarían por darle la vuelta también a la carta del «2». Esto se debe a que son las cartas que darán información
congruente
con la hipótesis que se supone que están contrastando. Pero, en realidad, las cartas a las que se les debe dar la vuelta son la «A» y la «3», porque si encontraran una vocal al dorso de la «2», seguirían sin saber nada acerca de «todas las cartas» (sólo se habría confirmado la hipótesis para «algunas cartas»), mientras que si se hallara una vocal al dorso de la «3», la hipótesis quedaría totalmente refutada. Este sencillo juego de lógica demuestra nuestra tendencia (tan característica de nuestra habitual forma intuitiva de razonar) a buscar información que confirme la hipótesis, y nos muestra ese fenómeno en acción en una situación perfectamente neutra en cuanto a valores.
Ese mismo sesgo hacia la búsqueda de información confirmatoria ha quedado demostrado en experimentos más sofisticados en el terreno de la psicología social. En uno de ellos, los participantes tenían que determinar si la persona a la que entrevistaban era «extrovertida». Muchos de ellos formulaban preguntas con las que confirmar la hipótesis («¿te gusta ir a fiestas?») antes que preguntas que sirvieran para refutarla.
Exhibimos un sesgo parecido cuando nos interrogamos acerca de la información de nuestra propia memoria. En un experimento, los sujetos tenían que leer una especie de historieta sobre una mujer cuyas viñetas ejemplificaban diversos comportamientos introvertidos y extrovertidos. Los participantes eran luego subdivididos en dos grupos. A los de un grupo se les pedía que consideraran si la protagonista era una candidata adecuada para un puesto de bibliotecaria, mientras que a los del otro se les preguntaba por su adecuación para un empleo como agente inmobiliaria. A los participantes de ambos grupos se les solicitaba que pusieran ejemplos tanto de la extroversión como de la introversión de la protagonista. El grupo que reflexionó sobre su idoneidad para el puesto de bibliotecaria recordó más ejemplos de conducta introvertida, mientras que el que estudió su adecuación para el puesto de vendedora de una inmobiliaria citó más ejemplos de comportamiento extrovertido.
[3]
Esta tendencia es peligrosa porque, si sólo formulamos preguntas para confirmar nuestra hipótesis, siempre tendremos más probabilidades de obtener información que la confirme, lo que nos dará una sensación espuria de corroboración. También significa —haciendo una reflexión más amplia— que las personas que plantean las preguntas parten ya con ventaja en lo que al manejo del discurso popular se refiere.
Así pues, podemos añadir a nuestra anterior lista provisional de ilusiones cognitivas, los sesgos y los fallos de la intuición:
3. Sobrevaloramos aquella información que confirma una hipótesis dada.
4. Buscamos información que confirme una hipótesis dada.
Sesgados por nuestras creencias previas
[Yo] seguía una regla de oro siempre que una nueva observación o una nueva idea opuestas a mis resultados generales acudían a mí: tomar nota de ella al momento y sin falta. Pues había descubierto por la propia experiencia que esos datos e ideas tendían mucho más a diluirse en la memoria que los de signo favorable.
C
HARLES
D
ARWIN
Ése es el fallo de razonamiento que todo el mundo conoce, y aunque sea la ilusión cognitiva menos interesante (porque es obvia), ha quedado demostrada en experimentos que dejan tan al descubierto nuestros puntos débiles que tal vez les resulten tan incómodos como a mí.
La demostración clásica de que las personas están sesgadas por sus ideas previas proviene de un estudio que analizó las creencias de la gente a propósito de la pena de muerte.
[4]
Los investigadores reunieron a un gran número de partidarios y detractores de las ejecuciones. A todos ellos se les enseñaron dos pruebas o indicios a propósito del supuesto efecto disuasorio de la pena capital: una apoyaba la existencia de dicho efecto disuasorio, mientras que la otra aportaba evidencia empírica de lo contrario.
Las pruebas que se les mostraron fueron las siguientes:
— Una comparación entre los índices de asesinatos en un Estado estadounidense previos a la aprobación de la pena de muerte y los índices posteriores a la implantación de ésta.
— Una comparación entre los índices de asesinatos en diferentes Estados de Estados Unidos, algunos con la pena de muerte en vigor y otros sin la pena capital.