Oscura
Authors: Guillermo del Toro,Chuck Hogan


Mientras la enfermedad y la cuarentena empiezan a desparramarse por todo el país y el mundo, Eph y Nora identifican el parásito gusano que es el agente infeccioso. Se encuentran atrapados entre las dos facciones en guerra, los Vampiros del Viejo Mundo y los Vampiros del Nuevo Mundo, que luchan para controlar el planeta. Los humanos se han visto desplazados hasta el tope de la cadena alimenticia y ahora comprenden, para su horror, lo que es no ser el consumidor sino... el consumido.

Guillermo del Toro y Chuck Hogan
Oscura
(Trilogía de la oscuridad - 02)
ePUB v1.0
betatron02.06.11
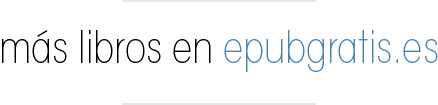

Éste es para Lorenza, con todo mi amor.
GDT
Para mis cuatro criaturas favoritas.
CH

Viernes, 26 de noviembre
E
l mundo tardó apenas sesenta días en desaparecer. Y nosotros fuimos los responsables de ello: nuestras omisiones, nuestra arrogancia...
Cuando la crisis llegó al Congreso y fue analizada, legislada, y vetada en última instancia, ya habíamos perdido. La noche les pertenecía a ellos.
Nos dejaron anhelando la luz del día cuando ya no era nuestra...
Todo esto pocos días después de que nuestra «prueba irrefutable de vídeo» se propagara por el mundo, y su veracidad fuera sofocada por el sarcasmo y la socarronería. Las parodias de YouTube no se hicieron esperar, destrozando cualquier esperanza.
Nuestro vídeo se convirtió en una broma, un juego de palabras de medianoche; éramos todos tan listos... Nos reímos satisfechos hasta que el atardecer cayó sobre nosotros y nos volvimos para contemplar un vacío inmenso e indiferente.
En toda epidemia, la primera etapa de la respuesta de la población siempre es la negación.
La segunda es la búsqueda de culpables.
Todos los fantasmas habituales desfilaron por los medios: los problemas económicos, los conflictos sociales, la exclusión de las poblaciones marginales, las amenazas terroristas. Buscábamos a quién culpar...
Pero al final, sólo estábamos nosotros. Todos nosotros. Dejamos que sucediera porque nunca creímos que pudiera suceder. Éramos demasiado inteligentes. Demasiado avanzados y fuertes.
Y ahora, la oscuridad es total.
Ya no hay verdades relativas ni absolutas: no quedan fundamentos para nuestra existencia. Los principios básicos de la biología humana han sido reescritos, no en el código del ADN, sino en la sangre y en el virus.
Los parásitos y los demonios están por todas partes. Nuestro destino ya no es la descomposición orgánica connatural a la muerte, sino una transmutación compleja y brutal. Una plaga. Una transformación diabólica.
Nos han robado a nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestras familias. Ahora llevan sus rostros, los de nuestros parientes, los de nuestros seres queridos.
Hemos sido expulsados de nuestros hogares. Desterrados ya de nuestro propio reino, deambulamos por tierras lejanas en busca de un milagro.
Nosotros, los supervivientes, estamos ensangrentados, destrozados, derrotados. Pero no hemos sido convertidos. No somos ellos.
Aún no.
Estas palabras no pretenden ser un registro ni una crónica, sino una especie de elegía, la poesía de los fósiles, una evocación final.
Los dinosaurios casi no dejaron rastros; sólo algunos huesos conservados en ámbar, el contenido de sus estómagos, sus desechos.
Sólo espero que nosotros podamos dejar algo más que ellos.

Jueves, 4 de noviembre
L
os espejos son portadores de malas noticias», pensó Abraham Setrakian, de pie bajo la lámpara verde y fluorescente de la pared, con su mirada fija en el espejo del baño. El anciano estaba contemplando un cristal
aún más viejo que él. Los bordes estaban ennegrecidos por los años, y una podredumbre se deslizaba cada vez más hacia el centro. Hacia su reflejo. Hacia él.
Morirás pronto
.
El espejo de plata le anunció eso. Había estado a un paso de la muerte en varias ocasiones, o en circunstancias peores, pero esto era diferente. Su imagen le reveló este hecho inevitable. Y sin embargo, de algún modo, Setrakian encontró alivio en la verdad que contenían los espejos antiguos, sinceros y puros. Éste era una pieza magnífica de principios del siglo
XX
, bastante pesada, sujeta
a la pared con un alambre trenzado, sobresaliendo de los viejos azulejos en ángulo descendente. En su vivienda había unos ochenta espejos enmarcados, colgados de las paredes, de pie sobre el suelo, apoyados en estantes de libros. Él los coleccionaba compulsivamente. De la misma
forma que aquel que ha atravesado un desierto conoce el valor del agua, a Setrakian le resultaba imposible abstenerse de comprar un espejo de plata, especialmente si se trataba de uno pequeño y portátil.
Pero ante todo, confiaba en las virtudes de su antigüedad. A despecho del mito popular, los vampiros ciertamente se reflejan. No son muy diferentes de la imagen de un ser humano en un espejo moderno y fabricado en serie. Pero cuando los espejos tienen soportes de plata, su reflejo se distorsiona. Algunas propiedades físicas de la plata reproducen con distorsiones visuales a estas monstruosidades inoculadas con el virus, a modo de advertencia.
Al igual que el espejo del cuento de Blancanieves, un espejo con marco de plata simplemente no puede mentir. Así pues, Setrakian observó su rostro en el espejo —situado entre el aparatoso lavabo
de porcelana y el armario
donde guardaba sus polvos y ungüentos, las pomadas para la artritis y el bálsamo caliente para calmar el dolor de sus articulaciones endurecidas—, y lo estudió con detenimiento. Se enfrentó a
su creciente debilidad y la aceptación de que su cuerpo era sólo eso: un cuerpo. Envejecido y debilitado. En decadencia. Hasta el punto de no saber con certeza si podría sobrevivir al trauma corporal de un cambio brusco. No todas las víctimas lograban sobrevivir.
Su rostro. Mostraba líneas profundas como huellas dactilares. La impronta del tiempo estaba marcada firmemente en él. Había envejecido veinte años de la noche a la mañana. Sus ojos se veían pequeños, opacos y amarillentos como el marfil. El color de su piel se estaba apagando, y su cabello se asentaba en el cuero cabelludo como fina
hierba plateada azotada
por una tormenta.
Pic-pic-pic...
Escuchó la llamada
de la muerte. Escuchó el bastón. Su corazón.
Miró sus manos retorcidas, moldeadas por la simple voluntad de empuñar y sostener el mango de plata del bastón-espada, pero difícilmente podía hacer algo con cierta destreza.
La batalla con el Amo lo había debilitado mucho. Era incluso más fuerte de lo que Setrakian recordaba o suponía. Aún debía meditar en sus propias teorías sobre la resistencia del Amo a la luz solar directa, que ciertamente lo había debilitado y lacerado, pero no lo había eliminado. Los rayos ultravioleta que arrasan con el virus deberían haberlo atravesado con la contundencia de diez mil espadas de plata, y a pesar de ello, aquella criatura terrible había logrado escapar. ¿Qué es la vida, al final, sino una serie de pequeñas victorias y de grandes fracasos? Pero ¿qué otra cosa podía hacer él? ¿Rendirse?
Setrakian nunca se había rendido.
Lo único que tenía en ese momento eran sus propias recriminaciones. Si hubiera hecho esto en lugar de aquello. Si hubiera podido dinamitar el edificio donde sabía que se encontraba el Amo. Si Eph le hubiera dejado morir
en lugar de salvarlo en el último momento, cuando su situación era crítica...
El corazón le volvió a latir deprisa, tan sólo con
recordar las oportunidades desperdiciadas. Latidos fuertes e irregulares. Agitado. Como un niño impaciente que estuviera en su interior, ansioso por correr y correr.
Pic-pic-pic...
Un zumbido ronroneó por encima de los latidos de su corazón.
Setrakian lo conocía
bien: era el preludio del olvido, al despertar en una sala de emergencias, si es que había algún hospital funcionando...
Sacó una pastilla blanca del estuche con uno de sus rígidos
dedos. La nitroglicerina previene la angina de pecho al dilatar los vasos que llevan la sangre al corazón, incrementando el flujo y el suministro de oxígeno. Era un comprimido sublingual, y lo introdujo debajo de su lengua reseca para disolverlo.
No sintió la sensación dulce e inmediata de hormigueo. En escasos
minutos se aquietaría el murmullo de su corazón.
La píldora de efecto rápido le devolvió la calma. Tantas conjeturas, tantas recriminaciones y lamentos eran un desperdicio de actividad cerebral.
Allí estaba él. Su Manhattan adoptivo lo llamaba, mientras se desmoronaba irremediablemente.
Había transcurrido ya una semana desde que el 777 había aterrizado en el aeropuerto JFK. Una semana desde la llegada del Amo y el comienzo de la epidemia. Desde la emisión
de las primeras noticias, Setrakian lo había previsto con tanta certeza como se intuye la muerte de un ser querido cuando suena el teléfono a una hora inusual. Las noticias del avión funesto invadieron la ciudad. Los motores de la aeronave se apagaron
por completo minutos después de aterrizar sin contratiempos, deteniéndose súbitamente en la pista de rodaje. Los funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades abordaron el avión con trajes de contacto y encontraron muertos a todos los pasajeros y miembros de la tripulación, a excepción de cuatro «supervivientes». Pero éstos no estaban en buenas condiciones, pues el síndrome de su enfermedad aumentó por obra y gracia del Amo. Oculto dentro de su ataúd en la bodega del avión, el Amo había cruzado el océano gracias a la riqueza y a la influencia de Eldritch Palmer, un hombre moribundo que se había decidido, no a morir, sino más bien a intercambiar el control del planeta por una dosis de eternidad.
Después de un día de incubación, el virus se activó en los pasajeros muertos, quienes se levantaron de sus mesas en la morgue y propagaron la enfermedad por las calles de la ciudad.
Setrakian sabía cuál era la verdadera magnitud de la epidemia, pero el resto del mundo se resistió a la horrible verdad. Desde entonces, otro avión había detenido sus motores
poco después de aterrizar en Heathrow, el aeropuerto de Londres, deteniéndose cuando hacía tránsito entre la pista de rodaje y la puerta de embarque. En el aeropuerto de Orly, un jet de Air France aterrizó
sin que ninguno de sus ocupantes diera señales de vida. Lo mismo sucedió en el aeropuerto internacional de Narita, en Tokio. En el Franz Joseph Strauss de Múnich. En el famoso y seguro Ben Gurion International de Tel Aviv, donde comandos antiterroristas irrumpieron en el avión, que estaba a oscuras en la pista, y vieron a los 126 pasajeros muertos, o al menos sin señales de vida. A pesar de todo, no se emitieron alertas de búsqueda en las zonas de carga ni órdenes para destruir los aviones de inmediato. Todo sucedía demasiado rápido, y la desinformación y la incredulidad estaban a la orden del día.
Lo mismo sucedió en Madrid, Pekín, Varsovia, Moscú, Brasilia, Auckland, Oslo, Sofía, Estocolmo, Reikiavik, Yakarta, Nueva Delhi. Algunos territorios más militaristas habían tenido el acierto de declarar una cuarentena inmediata en los aeropuertos, acordonando los aviones con tropas militares, y sin embargo... Setrakian no podía dejar de sospechar que estos aterrizajes fueron tanto una distracción táctica como un intento de propagar la infección. Sólo el tiempo diría si estaba en lo cierto, aunque, en realidad, el tiempo ahora era limitado y valioso.
Por ahora, los
strigoi
originales —la primera generación de vampiros, las víctimas del Regis Air y sus seres queridos— habían comenzado su segunda fase de maduración. Se estaban acostumbrando cada vez más a su entorno y a sus nuevos cuerpos. Estaban aprendiendo a adaptarse, a sobrevivir y a prosperar. Atacaban tan pronto anochecía, y las noticias informaban de «disturbios» en amplios sectores de la ciudad, lo cual era parcialmente cierto: los saqueos y el vandalismo campaban
a plena luz del día, pero nadie mencionó que aquella actividad se incrementaba en horas de la noche. Debido a los tumultos
a lo largo y ancho del país, toda la infraestructura comenzó a desmoronarse. El suministro de alimentos sufrió serias dificultades y los sistemas de distribución se hicieron cada vez más lentos. Las ausencias laborales aumentaron, la mano de obra disponible comenzó a escasear, y los apagones y cortes de electricidad se quedaron sin reparar. La reacción de la policía y de los bomberos se redujo al mínimo, y los índices de violencia callejera y de incendios provocados se dispararon.
El fuego ardía por todas partes. Los saqueadores campaban a sus anchas.
Setrakian miró su rostro con el deseo de entrever una vez más al hombre joven que había en su interior. Tal vez incluso al niño. Pensó en Zachary Goodweather, que estaba abajo, en la habitación de huéspedes al otro lado del pasillo. Y, de alguna manera, el anciano que estaba en el ocaso de su vida sintió lástima de aquel niño de once años que estaba en las postrimerías de la infancia. A punto de perder su estado de gracia, acechado por una criatura no-muerta que ocupaba el cuerpo de su madre...
Setrakian se dirigió al vestidor de su habitación en busca de una silla. Se sentó, cubriéndose la cara con una mano, esperando a que desapareciera
aquella sensación de aturdimiento.
La sensación de aislamiento de las grandes tragedias intentaba apoderarse de él en aquel momento. Lamentó la pérdida de su esposa Miriam, ocurrida tanto tiempo atrás. El recuerdo de su rostro había sido desplazado de su mente por las pocas fotografías que conservaba y veía con frecuencia, las cuales tenían el efecto de congelar su imagen en el tiempo sin realmente captar su ser. Ella había sido el amor de su vida. Era un hombre afortunado, pero a veces le costaba recordarlo. Cortejó a una mujer hermosa con la cual se casó. Había sido testigo de la belleza, pero también del mal. Presenció lo mejor y lo peor del siglo pasado, pero había sobrevivido a todo. Y ahora estaba presenciando el final.
Pensó en Kelly, la ex esposa de Ephraim, a quien Setrakian había visto una vez en la vida, y otra vez en la muerte. Él entendía el dolor de un hombre. Entendía el dolor de este mundo.
Se escuchó otro accidente de tráfico. Disparos en la distancia, alarmas sonando con insistencia —de coches, de edificios—, todas ellas sin respuesta. Los alaridos que desgarraban la noche eran los últimos gritos de la humanidad. Los saqueadores no sólo estaban robando bienes y propiedades, también se apoderaban de las almas. No estaban tomando posesiones, sino tomando posesión.
Dejó caer su mano sobre un folleto
en la pequeña mesa que había al lado. Era un catálogo de Sotheby’s. La subasta se celebraría en pocos días. No era una coincidencia. Nada de esto era una casualidad: no lo era la reciente ocultación, los conflictos internacionales, ni la recesión económica. Se trataba de un efecto dominó.
Tomó el catálogo de la subasta y buscó una página concreta. En ella, sin ningún tipo de ilustración complementaria, se mencionaba un antiguo volumen:
Occido lumen
(1667). La versión completa
de la primera aparición del
strigoi
, y de la refutación de todos los argumentos esgrimidos en contra de su existencia, traducido por el difunto rabino Avigdor Levy. Colección privada. Manuscrito iluminado, encuadernación original. Mostrado sólo mediante cita. Precio estimado entre 15 y 25 millones de dólares.
Ese tratado
—no un facsímil ni una fotografía— era fundamental para la comprensión del enemigo, el
strigoi
. Y para derrotarlo.
El libro se basaba en una colección de tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia, descubiertas en unas vasijas en el
interior de una cueva en las montañas de Zagros, en 1508. Escritas en sumerio y extremadamente frágiles, las tablillas fueron adquiridas por un acaudalado comerciante de seda que viajó con ellas por toda Europa. El mercader
fue encontrado estrangulado en su habitación en Florencia y sus almacenes fueron incendiados. Sin embargo, las tablillas sobrevivieron en manos de dos nigromantes, el famoso John Dee y un acólito mucho más tenebroso, conocido históricamente como John Silence. Dee fue asesor de la reina Isabel I, y al no poder descifrarlas, conservó las tablillas como si se tratara de un objeto mágico hasta 1608, cuando, obligado por la pobreza, las vendió a través de su hija Katherine al rabino y erudito Avigdor Levy, quien vivía en el antiguo gueto de Metz, en Lorena, Francia. Durante varias décadas, el rabino descifró las tablillas meticulosamente, utilizando sus excepcionales dotes, pues pasarían casi tres siglos antes de que otros lograran finalmente entender piezas
similares y presentar sus conclusiones en un manuscrito como obsequio para el rey Luis XIV.
Una vez recibido el texto, el rey ordenó encarcelar al rabino, de avanzada edad, y destruir las tablillas, así como toda su biblioteca, sus textos y objetos religiosos. Las tablillas fueron pulverizadas y el manuscrito languideció en una caja fuerte al lado de otros tesoros vedados. Madame de Montespan, amante del rey y una apasionada del ocultismo, orquestó la recuperación secreta del manuscrito en 1671, el cual permaneció en manos de La Voisin, una comadrona que era su hechicera y confidente, quien tuvo que exiliarse a raíz de su implicación en la histeria colectiva que rodeó al
Affaire
des poisons
.
