El cuerpo del delito


Alguien acecha a la escritora Beryl Madison. Alguien que la espía, que observa todos sus movimientos y que le hace
amenazantes y obscenas llamadas telefónicas. Y una noche, inexplicablemente, Beryl deja entrar en su casa a su asesino.
Así comienza para la doctora Kay Scarpetta la investigación de un delito tan tortuoso como extraño. ¿Por qué abrió Beryl la puerta? Scarpetta comienza a atar los cabos de las intrincadas pruebas forenses, y mientras reconstruye los pasos de la joven escritora, irá acercándose, poco a poco y sin darse cuenta, a un asesino que acecha en la sombra…

Patricia Cornwell
El cuerpo del delito
(Kay Scarpetta - 02)
ePUB v1.0
betatron09.09.2011
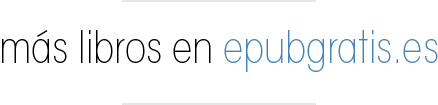
Para Ed
,
agente especial y amigo especial
13 de agosto
Key West
M. de mi vida:
Treinta días han transcurrido en mesuradas sombras de soleado color y cambios en la dirección del viento. Pienso demasiado y no sueño. Me paso casi todas las tardes en Louie's, escribiendo en el porche y contemplando el mar. El agua es verde esmeralda sobre el mosaico de los bancos de arena y aguamarina en las zonas más profundas. El cielo parece infinito y las nubes son unas blancas vaharadas en perenne movimiento como el humo. Una brisa incesante borra los sonidos de los nadadores y de los veleros que amarran justo al otro lado del arrecife. El porche está cubierto y, cuando se desencadena una repentina tormenta, tal como suele ocurrir a última hora de la tarde, me quedo sentada junto a mi mesa, aspirando el perfume de la lluvia y viéndola alborotar el agua como cuando se frota un abrigo de piel en sentido contrario a la dirección del pelo. A veces, diluvia y luce el sol al mismo tiempo.
Nadie me molesta. Ahora ya formo parte de la familia que regenta el restaurante como
Zulu
, el negro labrador que chapotea en pos de los aros que le arrojan, y los gatos callejeros que se acercan en silencio y esperan educadamente que les echen algunas sobras. Los pupilos de cuatro patas de Louie's comen mejor que cualquier ser humano. Es un consuelo ver al mundo tratar con amabilidad a sus criaturas. No puedo quejarme de mis días.
Las noches son lo que más temo.
Cuando mis pensamientos regresan subrepticiamente a los oscuros recovecos y tejen sus temibles telarañas, empiezo a vagar por las abarrotadas calles de la ciudad vieja, atraída por los bares como una mariposa por la luz. Walt y PJ han refinado mis hábitos nocturnos hasta convertirlos en un arte. Walt regresa primero a la pensión porque su negocio de joyas de plata en Mallory Square cierra cuando oscurece. Destapamos botellas de cerveza y esperamos a PJ. Después vamos de bar en bar y solemos terminar en Sloppy Joe's. Nos estamos convirtiendo en amigos inseparables. Confío en que ellos dos sean siempre inseparables. El amor entre ambos ya no me parece fuera de lo corriente. Nada me lo parece, excepto la muerte que atisbo.
Hombres pálidos y demacrados, con ojos como ventanas, a través de las cuales veo sus almas atormentadas. El sida es un holocausto que consume las ofrendas de esta pequeña isla. Es curioso que me sienta a gusto con los exiliados y los moribundos. Puede que todos ellos me sobrevivan. Cuando permanezco despierta por la noche escuchando el zumbido del ventilador de la ventana, me asaltan imágenes de cómo será.
Cada vez que oigo sonar el teléfono, lo recuerdo. Cada vez que oigo caminar a alguien a mi espalda, me doy la vuelta. Por la noche, miro en el interior del armario, detrás de la cortina y debajo de la cama, y después coloco una silla detrás de la puerta.
Dios mío, no quiero regresar a casa.
Beryl
30 de septiembre
Key West
M. de mi vida:
Ayer, en Louie's, Bret salió al porche y me dijo que llamaban al teléfono. Se me aceleraron los latidos del corazón cuando entré y escuché los ruidos de las interferencias; después, la línea se quedó muda. ¡No sabes lo que sentí! Creo que me estoy volviendo excesivamente paranoica. Él me hubiera dicho algo y se hubiera alegrado de mi temor. Es imposible que sepa dónde estoy, imposible que me pueda haber localizado aquí. Uno de los camareros se llama Stu. Hace poco rompió sus relaciones con un amigo del norte de la isla y se vino a vivir aquí. A lo mejor, llamó su amigo y la conexión era defectuosa. Me pareció que preguntaba por «Straw» en lugar de «Stu» pero, cuando contesté, colgó.
Ojalá no le hubiera revelado a nadie mi sobrenombre. Soy Beryl. Soy Straw. Y tengo miedo.
No he terminado el libro. Pero estoy casi sin dinero y el tiempo ha cambiado. Esta mañana amaneció con el cielo encapotado y sopla un viento muy fuerte. Me he quedado en mi habitación porque, si hubiera intentado trabajar en Louie's, el viento se me hubiera llevado las páginas hacia el mar. Las farolas de la calle están encendidas. Las palmeras luchan contra el viento y sus copas parecen paraguas vueltos del revés. El mundo gime al otro lado de mi ventana como si estuviera herido y, cuando la lluvia azota los cristales, suena como si un oscuro ejército hubiera avanzado hasta aquí y Key West se encontrara bajo asedio.
Pronto tendré que irme. Echaré de menos la isla. Echaré de menos a PJ y a Walt. Me han hecho sentir protegida y segura. No sé qué voy a hacer cuando regrese a Richmond. Tal vez fuera conveniente que me trasladara en seguida a otro sitio, pero no sé adonde.
Beryl
G
uardando de nuevo las cartas de Key West en su sobre de cartulina, saqué un par de guantes quirúrgicos, los introduje en mi negro maletín y bajé en el ascensor hasta el depósito de cadáveres.
El suelo de mosaico del pasillo aparecía mojado porque lo acababan de fregar y las salas de autopsias estaban cerradas porque ya no era hora de trabajar en ellas. Al otro lado del ascensor, en sentido diagonal, estaba la cámara frigorífica de acero inoxidable. Abriendo su enorme puerta, recibí en pleno rostro la habitual ráfaga de frío aire viciado. Localicé la camilla sin molestarme en consultar las etiquetas que figuraban en la parte inferior, pues ya había reconocido el delicado pie que asomaba por debajo de la blanca sábana. Conocía a Beryl Madison centímetro a centímetro.
Unos ojos azul humo me miraron inexpresivamente a través de los párpados entornados. El rostro tenía los músculos relajados y estaba surcado por unos pálidos cortes abiertos, la mayoría de ellos en el lado izquierdo. El cuello estaba abierto hasta la columna vertebral y los músculos de sujeción aparecían cortados. En la parte izquierda del pecho se veían nueve puñaladas idénticas cual rojos ojales casi perfectamente verticales. Se las habían infligido en rápida sucesión una detrás de otra y la fuerza había sido tan violenta que la piel mostraba las huellas de la empuñadura. La longitud de los cortes de los antebrazos y las manos variaba entre el medio centímetro y los diez centímetros. Contando las dos de la espalda y excluyendo las cuchilladas y el corte de la garganta, había veintisiete heridas por objeto punzante, infligidas mientras ella trataba de protegerse de las acometidas de una ancha hoja afilada.
No necesitaba fotografías ni diagramas corporales. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Beryl Madison. Veía con nauseabundo detalle la violencia que habían descargado sobre su cuerpo. El pulmón izquierdo había sido pinchado cuatro veces. Las arterias carótidas estaban casi seccionadas. El arco aórtico, la arteria pulmonar, el corazón y el pericardio habían sufrido lesiones. Ya estaba prácticamente muerta cuando aquel loco la medio decapitó.
Estaba tratando de buscar alguna explicación lógica. Alguien la había amenazado con asesinarla. Ella había huido a Key West. Estaba irracionalmente aterrorizada. No quería morir. Pero la noche en que regresó a Richmond ocurrió lo que más temía.
«¿Por qué le dejaste entrar en tu casa? ¿Por qué lo hiciste, por Dios bendito?»
Alisando de nuevo la sábana, empujé la camilla hacia la pared del fondo del frigorífico al lado de las camillas de otros cuerpos. Mañana a aquella hora su cuerpo sería incinerado y sus cenizas se enviarían a California. Beryl Madison hubiera cumplido treinta y cuatro años al mes siguiente. No tenía familiares vivos; al parecer, no tenía a nadie en el mundo, excepto una hermanastra en Fresno. La pesada puerta se cerró.
El asfalto del parking situado en la parte de atrás del departamento de Medicina Legal resultaba cálidamente tranquilizador bajo mis pies. Aspiraba el olor de la creosota del cercano viaducto del tren asándose bajo un tórrido sol impropio de la estación.
Era la víspera de Todos los Santos.
La puerta vidriera estaba abierta de par en par, y uno de los asistentes del depósito de cadáveres estaba regando el suelo de hormigón con una manguera. Arqueaba juguetonamente el chorro de agua y lo dejaba caer lo suficientemente cerca de mí como para que yo notara las salpicaduras en los tobillos.
—Oiga, doctora Scarpetta, ¿es que ahora hace usted horario de banco? —me preguntó.
Eran algo más de las cuatro y media y yo raras veces abandonaba mi despacho antes de las seis.
—¿Necesita que la lleve a algún sitio? —añadió el asistente.
—Tengo quien me acompañe, gracias —contesté.
Yo había nacido en Miami y el rincón del mundo en el que Beryl se había ocultado durante el verano no me era en modo alguno desconocido. Cuando cerraba los ojos, veía los colores de Key West. Los intensos verdes y azules y aquellas puestas de sol tan esplendorosas que sólo Dios las hubiera podido inventar. Beryl Madison jamás hubiera debido regresar a casa.
Un LTD Crown Victoria recién estrenado y tan brillante como un espejo entró muy despacio en el parking. Esperando ver el viejo y conocido Plymouth, me quedé de una pieza al ver cómo bajaba automáticamente la luna del nuevo Ford.
—¿Es que está esperando el autobús o qué?
Unas gafas de sol reflectantes me devolvieron la imagen de mi sorprendido rostro. Pete Marino aparentó indiferencia mientras las cerraduras electrónicas se abrían con un firme clic.
—Me he quedado de piedra —dije, acomodándome en el lujoso interior.
—Me lo han asignado coincidiendo con el ascenso —dijo Marino, acelerando la velocidad—. No está mal, ¿eh?
Tras pasarse varios años con decrépitos caballos de tiro, Marino había conseguido finalmente un espléndido semental.
Mientras sacaba la cajetilla de cigarrillos, observé el hueco en el tablero de instrumentos.
—¿Quería enchufar una lámpara o simplemente su maquinilla eléctrica de afeitar?
—No me lo recuerde —dijo Marino en tono quejumbroso—. Algún sinvergüenza me robó el encendedor. En el túnel de lavado. Era el primer día que lo utilizaba, ¿se imagina? Me puse furioso porque los cepillos me habían roto la antena y les estaba echando una bronca a aquellos zánganos...
A veces, Marino me recordaba a mi madre.
—... hasta al cabo de un buen rato no me di cuenta de que el maldito encendedor había desaparecido.
Hizo una pausa, rebuscando en su bolsillo mientras yo buscaba las cerillas en mi bolso.
—Oiga, jefa, yo creía que iba usted a dejar de fumar —me dijo en tono un tanto sarcástico mientras me arrojaba un encendedor Bic sobre las rodillas.
—Y pienso hacerlo —musité—. Mañana.
