Rosado Felix
Authors: MBA System

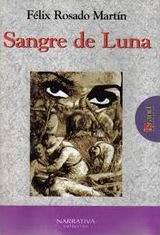
Sangre de luna
Félix Rosado
Es más fuerte, si es vieja,
la verde encina;
más bello el sol parece
cuando declina;
y esto se infiere
porque ama uno la vida
cuando se muere.
Rosalía de Castro
EXORDIO
I. EL SOLDADO
Mil ochocientos setenta y cinco. Los Cortijos. Siete de febrero. Flaco y delgado, efigie andante de un dios del hambre, demacrado cual calavera, huesudo y cadavérico, caminó lánguidamente, a tropezones, deseando llegar a casa, como si fuera un borracho a mediodía, ponía sus ojos en ese horizonte tan cercano como amado, en la fachada de pared blanca, donde su madre tendía pálidas sábanas en una cuerda atada entre los frutales de ciruela del viejo patio empedrado, daba un paso, dos trastabilladas zancadas, acaso tres en un esfuerzo último por alcanzar la puerta que veía entre neblinas, sí, si una nube bajara del cielo no entorpecería más su vista a pleno sol de invierno, entre las miradas de los vecinos que no reconocían a Curro, ese vagabundo extraño.
—¿Quién es este pobre mozo? —comenta una mujer de negro a otras, también enlutadas y con los ojos escrutadores.
Él llegó al pueblo, sin saber cómo, ni cuándo, con la noción del tiempo perdida, en segundos desfiló por su mente el barco cargado en un puerto antillano, la travesía del Atlántico en un mar que no acababa nunca, junto a otros compañeros, soldados también, alguno cayendo muerto, sin suspiros ni quejas, sobre las duras tablas y con la cara salpicada de sal por el oleaje marino. «Llegaré a casa aunque sea lo último que haga», se decía Curro mientras bebía con manos temblorosas del cazo que le ofrecían los marineros, le daban así todos ánimos y pan, migajas que apenas podía masticar, a bocados lentos. Y luego los carruajes, tendidos los más enfermos, la estación, el ruido y el humo de la rugiente locomotora, subiendo él y los dolores por las escalinatas, agarrados los débiles brazos a las duras barras de hierro, en su interior, muy dentro, el paisaje, el sueño, el apeadero de ferrocarril de Los Cortijos, su pueblo. Bajó del tren con la alegría oculta por una sonrisa inexpresiva. «Estoy aquí, estoy vivo y he vuelto». Descendió del vagón de segunda con la premura que le permitieron sus dolidas piernas y su hambre. Caminó creyendo que solo era cuestión de minutos, sin poder balbucir palabra alguna cuando le preguntaban, irreconocible y barbado, con las pupilas tan hundidas como su mirada, contento de ver a sus amigos que no sabían quién era. Allí renacía su hogar, a tiro de piedra, pero él no guardaba ya fuerza ni para lanzar la piedra ni para dar dos pasos más. Solo tenía que cruzar la calle y no pudo hacerlo, se derrumbó y estiró la mano hacia su casa cuando su madre se giraba con el cesto de mimbre vacío de ropa, y entonces ella le vio, le vio en el corazón, que no en el físico, que no reconoció, de un hombre desgastado, escuálido y macilento, con ropas harapientas que parecieran las de un soldado español vencido, era su hijo, el que enviaron a Cuba cinco años atrás; la mujer lanzó un alarido al cielo y se llevó las manos a la boca para cerrar su llanto, mientras el canasto rodaba calle abajo después de soltarlo como si quemara.
—¡Curro! —acertó a decir todo lo alto que pudo, que no fue mucho, para que lo oyera su marido, distraído en la faena de esparcir unas judías al calor del sol.
El padre se levantó del suelo, azorado, como quien no cree lo que oye, encanecido el pelo por el recuerdo de aquel hijo que se marchó a la guerra, sin saber si vivía o no, con las noticias que llegaban lejanas en los días.
«Hace seis meses, que dicen que murió todo un batallón, uno de los que partieran de Cádiz, que llegaron a un fuerte y se murieron entre balas y enfermedades, dicen que son peores la disentería, el tifus, la malaria y la viruela que el fuego del enemigo».
El señor Manuel oía las historias en la taberna y miraba huidizo a la ventana, pensando en su hijo. Ahora, miró lucido con los ojos empañados por una cortina de lágrimas que brotó emocionada. Corrió, cruzó la calle, ¡solo era cruzar la calle!, y abrazó atónito al joven hijo, mientras la madre seguía clavada en el peldaño, sin poder reaccionar. Solo las palabras de su marido la despertaron.
—¡Agua, María, trae agua, rápido! —rogó el padre.
La Lola, el Jumilla, Amalio y el Campuzano corrieron más que la sorprendida esposa a la vera del exhausto soldado, y el primero que trajo el agua fue Serafín, el hijo del tabernero, un zagal avispado, que acudió presto con una jarra de barro y un vaso que entregó a Manuel.
—Trae, muchacho, trae —le dijo.
Curro cerraba los ojos.
—Toma, ¡no te me mueras ahora que te mato! —decía el padre en su alborozo, y le dio el agua escapándose por las comisuras de los resecos labios.
—Traedlo aquí —dijo la Lola, que había echado un ropón en la sombra de su puerta.
—No, no, entrémoslo a la casa, ya.
—Un caldo, un caldo —decía la Sebastiana, que también salió al sentir tantos murmullos.
—¡Ha vuelto el Curro, ha vuelto el Curro! —gritaba la chiquillería.
Bebió agua, bebió un caldo, sabor de gloria, y durmió. Lo encamaron.
—Está muy débil —dijo el médico—. Necesita dormir y comer con moderación. No le obliguen, mucha paciencia y despacio, hasta que vaya recuperando sus fuerzas.
—Me recuerda al Letanías —susurró la Lola.
—¿A quién? —dijo en voz baja el Campuzano.
—Al de la tía Petra, ¿no? —añadió Amalio.
—Sí, vino de las milicias y ya no fue hombre de provecho. Murió a los pocos días —dijo la Sebastiana.
—El Curro no se muere —sentenció el Campuzano—, os digo que no.
II. LA VIDENTE
Intranquilo, padece acostado y presa de las fiebres. En estado de delirio invoca su nombre, su vientre, su sangre, ¿cómo se llama ella?, ella, de quien Curro, convaleciente, no sabe nada. Nada. Ni ha visto a tal mujer, ni ha oído hablar algo que revele su existencia, sino a una adivinadora que lo vaticinó entre velas y hechizos ante el cristal verde de una bola, que una adorable dama aparecería en su vida, antes o después; así lo delataban también sus sueños, siguiendo inconscientemente su arcano encuentro con la vidente negra de Cuba, a los pocos días de llegar a la isla en aquel mil ochocientos setenta…
Leyó sus manos.
—Veo una mujer, morena, bella, de ojos bonitos como las estrellas.
—¿Y qué más?, ¿qué más ves?
—Lleva una R en su nombre.
—¿Y qué más?, ¿qué más ves?
—Tendrás que darme algún dinero, cuatro reales, para que me concentre, no, cinco reales, así rezaré —decía y cerraba los ojos.
Entonces le entregó varias monedas.
—Toma, y ahora dime, ¿qué más ves?
—¡Ay!
—¿Qué ves?, ¿qué sucede?
—No, nada, tu encuentro con ella será dichoso.
—¿Solo ves eso?
—Es que, no sé, por lo que sea, parece que se borra la línea de esta mano, tendrías que volver más adelante para conocer tu futuro, por el momento solo hasta ahí llega... a ver la otra mano... —Un silencio—. Te querrá hasta la muerte —añadió.
Curro gesticuló un ademán y se levantó. Dejó a la mujer leyendo otras manos, con el pañuelo floreado atado a su cabeza de grueso pelo. Miró sus largos pendientes de colores, sus alhajas y anillos, en cuellos y manos, todo era misterio. Hizo caso omiso a la visionaria y volvió tranquilo con sus amigos.
Unos se fueron corriendo al prostíbulo, otros a la casa del Ron, a la granja del árbol de los murciélagos, donde bebían otros soldados.
—¿De dónde vienes, Curro?
—De la santería de la pitonisa.
—¿Y qué te aventuró?
—Nada, una mujer.
—Ja, ja... Una mujer. ¡Mira qué mujeres tenemos aquí!
Y siguieron bebiendo hasta el amanecer.
III. LA DAMISELA
La Corcoya. Año de mil ochocientos setenta y cuatro. Tres de mayo. Nacida en el seno de una familia de bien, la señorita suele ir acompañada de sus tíos abuelos, con cara triste y amarga, solitaria. Pero hoy es un gran día, dicen ellos, pues conocerá al que ha de ser su futuro esposo, un noble de estirpe, si a la holganza se le puede llamar así, pues en eso deleita este varón el tiempo, en holgar y vivir de las rentas procuradas por el marquesado; combatió mucho y bien su abuelo en las guerras napoleónicas y justo premio obtuvo con el título nobiliario que ostenta. Ahora, los hijos de sus hijos alardean de amaneramiento con los guantes blancos doblados sobre sus puños. El elegido es Orlando José de Labourdette, que a partir de esta tarde podría ejercer de prometido confesable, aunque siendo tan crápula no dejará de ser ajeno a las infidelidades y escapadas que se permite por la vida correosa y libertina que conlleva su alta alcurnia. Exhibe su orgullo y talante desde el guardián de las carrozas. El prometido recorre de ciudad en ciudad las mejores plazas, a donde acude para revivir gallardías y noches largas en tablaos, a la luz de los faroles, o fincas flamencas, cuando alumbra clara la luna. En una de esas vistosas fiestas, los tíos abuelos de tan bella dama conocieron al galán y de su hija adoptiva le hablaron.
—¿Es hermosa? —preguntó él.
—Y dulce como la miel —contestó el tío abuelo.
—Pues no se hable más.
Ella apadrinada quedó y asintió sin demasiada desconfianza, siguiendo, una vez más, los caprichos de quienes tutelaron su infancia, su educación y, por lo que se veía, ahora su juventud.
La tía abuela se vio contenta por el marido en ciernes logrado y, deseando lucir a su pequeña, comenzaron a pasear las dos entre las callejuelas del pueblo blanco de La Corcoya. Y, ¡cómo no!, doña Augusta subió con su sobrina a hacer la ofrenda a la Virgen.
El pueblo montañés escala la roca y llega a la cumbre. En lo alto destaca, virtuoso, el campanario de una iglesia.
LIBRO PRIMERO
I. EL CIELO DEL DESTINO
Mil ochocientos setenta. Doce de agosto. Puerto de Santa María. Cuartel de la Marina. El azul inunda un cielo sin nubes, réplica de ese mar inmenso que espera en sus orillas. El sol ciega los ojos, derrite sus frentes. Un músico estira el cuello y toca silencio. La corneta suena solitaria como una gota de agua en el desierto.
—¡A formar!
—¡Firmes... soldados, a qué esperan!, ¿a su madrecita?, ¡esto es el Ejército, no la compañía de fruteros del mercado de los viernes!, ¡mujerzuelas!
—¡Batallón, ar!
Curro desfila entre sus agotados compañeros. Bañados de sudor, cambian los pasos al son de las órdenes del sargento González. Abotonados hasta el cuello, con el mosquetón al hombro, cargada la mochila de piedras.
—¡Ar, muchachos, que esto no es duro!
Los quintos recién llegados miran asustados al reloj gigante de la plaza.
—¿Que no es duro? —comenta uno.
—¡Silencio! ¡Marcando el paso! ¡Marchen, uno, dos, uno, dos!...
Un mes de instrucción, un día tras otro. Las órdenes ya corren solas por las galerías y, sin que nadie rehúya su llamada, se obedecen en capitulación.
Al anochecer, aunque desde los camastros hablan en voz baja, el tono sube como una sinfonía.
—¡Curro, eh, Curro! —llama el cántabro.
Curro escribe una carta a la luz de una vela.
—Curro, ¿lo has oído?
—¿El qué?
—Nos mandan a Cuba.
—Por los clavos de Cristo, yo no quiero ir a Cuba —dice Genaro.
—¿Y cómo lo vas a impedir? ¿Tienes dinero para pagar la ausencia?
—No, pero...
—Pues ya sabes; si no pagas, a la guerra.
Habla Boni. Al que llaman «el Rey».
—Ya, pero ¿y si nos fugamos?
—¿Fugarte? ¿Conoces lo que es un consejo de guerra?, ¿acaso estás loco? Eso significa la muerte. Te fusilan.
—¿Y qué piensas qué puede suceder en Cuba, sino morir? —responde airado Genaro.
—Es verdad, es verdad, aquello se pone feo —comenta Marcelo mientras apura un cigarro entre las puntas de los dedos—, pero ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor nos dan una medalla.
—O un tiro entre las cejas.
—Alge, Alge, no seas agorero.
—Curro, ¿tú qué piensas?
—Nada, no pienso nada. Solo en vivir.
—¡Por España! —dice Marcelo y lanza la última calada al tabaco que brilla como una brasa en la oscuridad. Luego lo lanza por la ventana—. ¡Jerez, cántanos algo!
— ¡Un canto, un canto!
—¡Una leche! ¿No habéis oído lo que dicen los cantares sobre Cuba?
—Miedo dan.
—¿Como cuál?
A capella
canta entonces el de Jerez, de su pecho salen hondas palabras.
—¡A Cubaaa van a paraaar...!
Los hombres se arremolinan en torno a Salvador, el de Jerez, así le llaman sus compañeros, en nombre de su tierra de procedencia.
—¡Alliiií los van a mataaar...!
—¡Calla, Salva, calla!
—No hagas caso, sigue cantando.
Y Salva, animado, así siguió con el canto.
—Sueeeños de gloriaaa / Que vienen al almaaa / Que traen por banderaaa / Mi tierra, mi tierraaa/ de mujereees, mujeres morenaaas / Y ojos granadooos / de miiirada profundaaa / a mi vera, a mi veraaa / ¡aaayyy, esos labiooos / y allaaaá, lejooos la guerraaa...!
Unos pocos soltaron aplausos de agradecimiento, como en el teatro.
—¡Ea, ea, qué garganta!, ¡quillo, qué garganta!
—¡Silencio! —gritó una voz grave proveniente del exterior.
Todos callaron. Los hombres se acuestan con la cabeza dando vueltas.
—Curro, mañana es el último día en el cuartel. El barco nos espera —dijo el cántabro. Y nadie habló más.
El tren sale cargado con la tropa hacia Cádiz, uniformes brillantes y sables de plata, galones dorados, los oficiales; cartucheras y fusiles, cinturones y bayonetas a la cintura, la faz curtida por un sol peleón, los soldados rasos. Las brigadas son diez. En cada brigada, doscientos diez soldados. Cabos, cabos primeros, sargentos, tenientes de navío, tenientes de fragata, tenientes de corbeta, alférez de navío, alférez de corbeta, capitanes de fragata, capitanes de corbeta, comandantes, almirantes... Dos marineros observan desde las ventanillas el paso de un grupo de altos mandos.
—¿Cómo hay qué tratar a tanto oficial?
—De Vuecencia, a los de más alto rango, y de Usía, a los más altos aún.
—Ese tiene tres rayas gordas.
—El otro dos rayas finitas, y ¿ese qué es?
—¿Cuál?
—El de tres franjas y la cuarta con bordados... o ribetes, no sé.
—Ese es capitán de navío.
—¿Estás seguro?
—No mucho, pero tú dile que a la orden.
—¡Atención!
—Eso es que viene un mando.
Todos tiesos, como estatuas de piedra.
La brigada Magallanes es la primera en partir, aunque luego vendrán otras, rivales entre sí, siempre, hay que correr más que nadie, pelear como ninguna, luchar como la que más, ¡viva el Rey!, ¡viva!, vocear siempre más alto, sí, siempre, más que la brigada de Pizarro, más que la brigada de Hernán Cortés, más que la brigada de Aguirre, más que la brigada de Vasco de Gama...
—Ustedes se van a partir el pecho por defender la patria y su orgullo —grita el sargento González—. Primera brigada, ¡rompan filas!
—¡Magallanes! —todos a una hacen la gritadera como si fueran a romper una carga de cañón contra el enemigo.
Cada brigada se divide en ranchos, con catorce hombres, catorce por habitación, cuarto de confesiones, amistades y peleas; enfrente de las camas, los viejos armeros de madera, donde colocan los mosquetes, su única posesión. Un día tras otro rinden su tributo. Catorce hombres y sus apodos cruzan sus vidas en el mismo destino. «El Perla», Nicolás «el Filósofo», «el Cántabro», «Almería», Salvador «el de Jerez», José María «el Seminarista», Paco «el Arriero», Genaro «el Resinero», Marcelo «el Vividor», «Tato», Francisco Jesús «el Cabo», «Alge», Boni «el Rey» y Curro «el Cordobés». El día señalado llegan al puerto para embarcar.
—¿Quién es Francisco Jesús?
—¡Presente! Aquí delante le tiene. ¡A sus órdenes!
—¡Ascendido a cabo primero! Hágame una lista. Estos hombres quedan a su cargo, usted responderá debidamente de las órdenes oficiales, será la primera tropa, la que mejor desfila, fuerte y marcial en primera línea; en Cuba tendrán que aprender a sobrevivir, con dos preocupaciones: una, luchar; dos, no morir.
Marcelo cuchichea. «Este sargento no puede hablar más claro», dice.
—¡Prepárense para hacerse a la mar! ¡Al barco! ¡Maaarchen!
Los soldados empiezan a subir, machacan las botas marcando el paso sobre una crujiente escalinata, en fila de a uno, con sus armas y sus pesadas mochilas. El navío porta ciento doce cañones, ¿quién va a temer nada con tan esplendorosa armadura? El velamen desprende al viento su poderío.
La Marina española alardea de sus escuadras, y el Almirantazgo se jacta de su victoria en la bahía de Valparaíso, en Chile, de donde vienen buenas noticias, dicen los capitanes. Esos comentarios escuchan los infantes. Los sublevados chilenos están a punto de la rendición. Lejos están de saber que no es así, que las colonias avanzan alocadamente hacia la independencia, y en ello ponen su empeño y su vida muchos milicianos, arropando a sus líderes en continuas asonadas que van desgastando a España, un imperio que se desgaja como una naranja acuchillada derramando su sangre, abriéndose en pedazos, cayendo en un plato y en otro, y en otro más.
—¿De qué país eres? —pregunta Genaro a Curro.
—De uno maravilloso, de Los Cortijos cordobeses, de Andalucía. ¿Y tú?
—De Castilla, de Las Navas del Marqués, en el valle del Alberche, ¿sabes?, cerca de lo que llaman la Andalucía de Ávila. Vivimos entre bosques y montañas, y desde el alto Cartagena se alcanza a ver la Sierra de Gredos, grandiosa —afirma con orgullo Genaro.
—Lo mismo te digo de la Sierra Morena, como si fuera la palma de mi mano conozco sus rocas —habla Curro.
—Aquí hemos llegado soldados de toda la patria —dice el seminarista—. Me encantaría poder recorrer España y, por los designios de no sé quién, vamos a conocer Cuba.
—Curro, ¿es verdad que en el Imperio español nunca se pone el Sol? —pregunta el Tato.
—No comprendo, no, eso, lo del Imperio, a mí lo único que me interesa es volver a mi tierra, a Los Cortijos.
La tierra del sol, en Los Cortijos amanece como si el día no fuera a acabarse nunca, de verdad, comenta él.
Entre las montañas, por la mañana, el astro ilumina las aguas del río, convertidas en espejos rosados, y los campesinos van alegres a sus huertas, algunos poseen granjas humildes, crían gallinas y cabras, y luego regresan al anochecer alumbrados por las nubes de la aurora, en paisajes de ensueño. Esa es su tierra.
—Pero tampoco es fácil vivir en mi país cuando las lluvias no riegan nuestros campos —dice Curro—, las sequías son traidoras y amenazan con el hambre a las gentes.
—Algo de lo que no entienden los de las Cortes —dice Tato.
—Creo que ellos no lo sufren, con sus tramas y sus enredos políticos, con sus conspiraciones —dice Nicolás.
—Ahora no saben quién puede ser rey —dice Curro.
—Hablan de un monarca italiano, el duque de Aosta, otro príncipe heredero, un extranjero —comenta Nicolás.
—Así es —dice el seminarista.
—Acaso la República no es el mejor camino —dice Nicolás.
—Pero son cosas de los políticos, de sus luchas por el poder —dice otra vez Curro.
—España tuvo grandes monarcas, eso decían del Imperio, de aquel rey... ¿cómo se llamaba? —pregunta Genaro.
—Felipe Segundo —responde Curro.
—Eso —dice Tato.
—Que envió al mar de Inglaterra una escuadra tan potente como ninguna, una armada invencible que fue vencida... —añadió Nicolás.
—Y él dijo que no había mandado a sus barcos a luchar contra las tempestades. ¡A ver dónde nos mandan a nosotros! ¡Zarandajas! —sentenció, furioso, Curro.
—¿Alguna vez has navegado? —preguntó Genaro a Curro.
—No, nunca, nunca he navegado más allá de cruzar de orilla a orilla en algunas barcazas, en el Genil, ese es nuestro río —dijo Curro.
—Pues a Cuba se tarda unas dos semanas, sí, quince días, te gustará el mar —dice el de Jerez.
—Quizá, quizá, pero vamos a una guerra, y eso no me gusta —dice Curro.
—Quizá Cuba sea una gran isla, tan paradisíaca como dicen que es, con sus mujeres, hermosas, por eso se quedaron allí muchos españoles, pudiera ser que te enamores de una mujer y te quedes a vivir con ella —comenta Marcelo.
—Ah, no, yo no, yo quiero volver a Andalucía —dice Curro.
—Tú quizá, pero yo no tengo a nadie, a mí no me espera nadie, por eso lo digo, supongo —insiste Marcelo.
— A mí sí, me espera la familia, una enorme familia, somos quince hermanos... —dice el Perla.
—¿Quince? —exclama asombrado Tato.
— Sí, pero no hay dinero, la verdad es que no hay nada de dinero, y tendría que hacer fortuna de alguna manera, quizá, cuando vuelva se me ocurra algún negocio, pero iré a una ciudad, a Málaga, o a Sevilla, o, fíjate, a Madrid —comenta con cierto orgullo el Perla.
—¿A Madrid? —pregunta Curro.
—Ah, yo eso sí, a mí me gustaría ir allí... como torero —dice alegre el Perla.
—¿Como torero? Pero, ¿acaso tú toreas? —preguntan.
—Sí, mirad, yo he ido a muchas capeas —habla con los ojos abiertos de par en par—, voy a las de todos los pueblos, y por la noche, ¡es fascinante torear por la noche!, yo y otros amigos nos fugamos, somos toreros...
—Maletillas, ja, ja... —dice Boni, el Rey.
—Bueno, pero maletillas de los de verdad, y toreamos con luna llena, ¿conocen esa adivinanza?, tan redonda como un queso y nadie puede darla un beso, la luna... pero, digo, una vez un toro me dio una cornada aquí, en la pierna... —hablaba entusiasmado.
—No, no, ja, ja... no me lo creo —ríe Tato.
—Que sí, no me enganchó bien, me lo quitaron de encima y durante un tiempo tuve miedo, sí, pero volví. ¿Ustedes han oído hablar de Pedro Romero? El torero más grande, de Ronda era, mató más de cinco mil toros, ¿saben? Ese sí que era un maestro, me gustaría poder torear algún día en Madrid, bueno, ¿por qué no? —concluyó el Perla.
—Oigan, ¿a quién le toca cocina? —pregunta el cabo.
— A Genaro, hideputa, ¡cómo va a cenar hoy! —dice Almería—. Miren, pero poco se puede pescar en esa despensa. Solo hay galletas y bizcochos. El
panis nauticus
, lo llaman así,
panis rácanus
diría yo, para dos semanas que dicen que dura la travesía.
—¿No hay bacalao seco ni tasajos? —pregunta Alge.
—Sí, en la alacena escondida de los oficiales, que ellos bien que se alimentan —añade Marcelo.
—Pues habrá que comer algo; si no nos lo dan ellos, lo cogemos nosotros... —dice Genaro, dispuesto.
