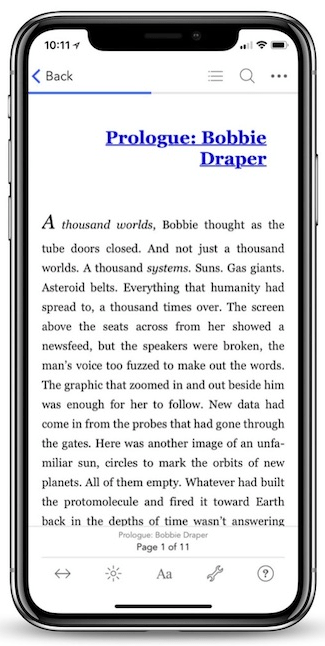Read Moros y cristianos: la gran aventura de la España medieval Online
Authors: José Javier Esparza
Tags: #Histórico
Moros y cristianos: la gran aventura de la España medieval (42 page)

Todo esto nos da una imagen un tanto distinta de Sancho el Mayor: no la del rey ambicioso que invade tierras ajenas, sino la del monarca movido por una idea de unidad que acude allá donde se produce un vacío de poder. ¿Para qué acude? Para salvaguardar el principio de la autoridad pública del monarca, del rey, sobre las aspiraciones privadas de los señores feudales. Hay que insistir una y otra vez en que ésa era la gran cuestión política de esta época, tanto en España como en el resto de Europa: la fragmentación del poder, la evaporación de la autoridad de los soberanos y el crecimiento de la influencia feudal. Sancho, en tanto que rey, pero también como hombre muy vinculado con la realidad europea, estaría sin duda en la misma posición que defendía Gerberto de Aurillac, la misma también del abad Oliva. En el orden político cristiano, la autoridad del príncipe era garantía de justicia frente a la arbitrariedad del poder feudal, del poder privado, del poder fáctico de los señores de la tierra.Y para el caso concreto de la España cristiana, la aplicación de ese principio significaba lo siguiente: que un monarca de derecho debía prevalecer sobre los poderes feudales de hecho.
Quizá la mejor demostración de que Sancho no aspiraba a subyugar a toda la España cristiana bajo una sola unidad política fue su testamento: repartió el reino entre sus hijos.Y nueva polémica: ¿por qué hizo eso? ¿Acaso tenía una idea patrimonialista del reino —al estilo germánico—, como si sus territorios fueran una propiedad personal? Aquí, una vez más, los estudiosos no se ponen de acuerdo. Para unos, Sancho el Mayor hizo lo mismo que otros monarcas de su tiempo: como el reino era propiedad suya, dividió sus territorios entre sus hijos y herederos. Otros, por el contrario, estiman que no: aunque hubo reparto, en realidad no se dividió nada que no estuviera ya separado antes. Éste es el problema de la disputada herencia de Sancho el Mayor. Pero eso lo veremos ahora.
La disputada herencia de Sancho el Mayor
El reinado de Sancho el Mayor fue muy importante. Desplazó el centro de gravedad de la España cristiana desde León hacia Pamplona. Impulsó una cierta idea de unidad que pasaba, por supuesto, por la hegemonía navarra como eje unificador.Y además, del testamento de Sancho nacerían los distintos reinos que iban a definir la imagen de la España medieval. Por todas esas razones, fue un reinado determinante para la historia española.
Ahora bien, no puede decirse que todas estas cosas hubieran sido previstas por el rey navarro. De hecho, probablemente él habría preferido que los acontecimientos se desarrollaran de otro modo, en especial en lo que concierne a los efectos de su testamento. Retomemos el hilo de nuestro relato: Sancho, que ha extendido su poder e influencia por toda la España cristiana, muere repentinamente en 1035, con unos cuarenta y cinco años de edad. Llega el momento de ejecutar el testamento. El rey difunto ha repartido el reino entre sus hijos.Y ahora el protagonismo pasa a los seis hijos de Sancho el Mayor. Vamos a ver qué pasó.
Sancho, cuando era muy joven y todavía soltero —debía de contar unos dieciséis años—, había tenido un hijo: se lo dio la dama Sancha de Albar, de la que sabemos que era de la nobleza de Sangüesa. Este hijo ilegítimo se llamó Ramiro. Como bastardo, no podía considerarse primogénito, pero no por ello fue excluido: se crió en la corte de Pamplona, recibió desde niño el título de regulas —como todos los hijos de rey— y muy pronto se le confió el territorio del condado de Aragón, que formaba parte de los territorios de la corona navarra.Y así, a la muerte de Sancho el Mayor, Aragón fue para Ramiro.
Además, Sancho había tenido otros cinco hijos, éstos legítimos, con su esposa Muniadona de Castilla. El mayor de ellos, García, era considerado el primogénito y el heredero natural de la corona navarra. Reinará como García Sánchez III, llamado «el de Nájera». Su segundo hijo legítimo fue Fernando, el mismo Fernando al que había prometido en matrimonio con Sancha de León, la hermana de Bermudo III. A este Fernando, que pasaría a la historia como «el Grande», se le adjudicó el condado de Castilla; no podía ni imaginar que iba a tardar muy poco en ser, además, rey de León.
El tercer hijo legítimo, Gonzalo, recibió los condados del Pirineo: Sobrarbe y Ribagorza, donde Navarra tenía vara alta desde que Sancho el Mayor metió la cuchara en ellos. Gobernará con el título de conde. Del cuarto hijo, llamado Bernardo, sólo se sabe que mantuvo la dignidad condal en Pamplona, pero sin jurisdicción singular.Y la quinta, Jimena, había contraído matrimonio con Bermudo III, es decir, que era reina de León.
Aparentemente, el reparto debía satisfacer a todos. García se quedaba, por supuesto, con la parte del león; no en vano era el heredero. La corona de Pamplona-Nájera comprendía en aquel momento el territorio navarro más La Rioja, Álava y el norte del condado de Castilla, es decir, La Bureba, Montes de Oca, Trasmiera, Encartaciones y la llamada «Castilla Vieja». Pero los otros hijos también recibían su parte, si no como reyes, sí como condes, lo cual les garantizaba una posición predominante en el orden del reino. Ciertamente, subordinados a la corona de Pamplona, pero con pleno mando en sus territorios.Tal fue el legado de Sancho el Mayor.
¿Hasta qué punto fue esto exactamente un reparto, un desgajamiento del reino? En realidad, el núcleo central del reino, que era el territorio navarro, no se desgajó: pasó íntegro, e incluso aumentado, al primogénito García. Los otros territorios poseían personalidad propia desde antiguo. Aragón era un condado singular antes de entrar en la órbita navarra. Lo mismo cabe decir de Sobrarbe y Ribagorza. En cuanto a Castilla, parece demostrado que los castellanos, después de la alevosa muerte del joven infante García en León, exigieron que el territorio no fuera para el primogénito, sino para el segundogénito, o sea, Fernando, y ello en su calidad de heredero de Muniadona, la esposa de Sancho el Mayor, que era de la familia condal castellana. De hecho hay diplomas que ya dan a Fernando como conde en Castilla antes de la muerte de Sancho el Mayor. La soberanía de Castilla no correspondía a la corona de Pamplona, sino a la de León. O sea que tampoco puede decirse que Sancho separara a Castilla de Navarra: eran dos ámbitos de soberanía distintos.
Pero la gran cuestión es por qué Sancho, que ya había logrado consolidar un control absoluto sobre todos esos territorios, no los consideró como un solo e indivisible bloque a la hora de transmitirlos en herencia. El derecho pirenaico, establecido desde mucho tiempo atrás, consignaba que el rey transmitiría en herencia el conjunto de los territorios de la corona, sin merma ni división. Por el contrario, la costumbre de repartir el reino entre los hijos era más bien propia del derecho germánico.Y aquí viene la pregunta decisiva: ¿Sancho incorporó el derecho germánico —eso del reparto— a los usos navarros? Y si lo hizo, ¿cuál fue la razón? ¿Acaso el asegurar la posición de todos sus hijos? Eso es lo que piensan muchos especialistas. Pero, si bien se mira, lo que Sancho dividió en realidad no fue el reino, porque ni Castilla, ni Ribagorza ni Aragón eran propiamente suyos, o mejor dicho, eran suyos, pero no de la corona pamplonesa.
El debate es interesante porque nos obliga a preguntarnos qué tenía Sancho el Mayor en la cabeza cuando hizo testamento. A partir de ahí, podemos reconstruir el objetivo político del gran rey navarro, la idea que él se hacía sobre su propia figura. En los últimos capítulos hemos visto a un rey que, allá donde se produce un vacío de poder, acude rápidamente para llenarlo, hasta convertirse en el monarca más poderoso de la cristiandad; parece claro que la política de Sancho tenía un poderoso aliento unificador. Pero también hemos visto a un rey que no ocupa militarmente territorios, ni libra batallas con sus pares, ni suplanta soberanías ajenas, sino que se limita a un ejercicio formal de la hegemonía, de la supremacía. ¿Qué era exactamente lo que se proponía Sancho? ¿Tal vez ejercer una suerte de poder imperial, primer rey entre otros reyes, como piensan muchos estudiosos? En realidad, nunca lo sabremos: la muerte se lo llevó antes de que pudiera completar sus proyectos.
La muerte se lo llevó, sí.Y el paisaje que dejó tras ella parecía pensado para mantener en orden los reinos. La sangre de Pamplona reinaba en Navarra, mandaba en Castilla y también en todo el Pirineo, incluso se sentaba en el trono de León con la reina Jimena. Era el sueño de la vieja doña Toda: extender la influencia navarra sobre toda la cristiandad española a través de los lazos de sangre. Pero el resultado del testamento de Sancho resultó ser exactamente el contrario. Lejos de satisfacer a todos, no contentó a nadie. García, el heredero, recibía un reino sensiblemente menos extenso que el de su padre, de manera que no dejará de intentar aumentarlo. Fernando, el de Castilla, recibía un condado bastante menguado respecto a sus dimensiones iniciales, de forma que también se propondrá ampliar sus dominios. Ramiro, el de Aragón, que inicialmente figuraba sólo como conde, no tardará en proclamarse rey y entrará en conflicto con sus hermanastros para afianzar su propio poder.
El proceso que se abre ahora es el de una pugna por consolidar reinos nuevos. Pero como en todos los territorios mandaban los hijos de Sancho, esa pugna cobrará un aspecto propiamente fratricida. Si Ramiro quiere aumentar sus posesiones en Aragón, sólo podrá hacerlo contra sus hermanos García y Gonzalo. Si García quiere ampliar su solar navarro, sólo podrá hacerlo contra sus hermanos Ramiro y Fernando. Si Fernando quiere recuperar la extensión original del condado de Castilla, sólo podrá hacerlo contra su hermano García.Y si Fernando y García optan por no pelear entre sí, ¿a costa de quién podrían aumentar sus tierras? Sólo a costa de León. Pero en León, recordemos, está reinando Jimena, hermana de todos los anteriores. Lucha fratricida, pues.
Así, vamos a asistir a un periodo muy convulso de luchas intestinas, guerras internas que, por otro lado, son bastante frecuentes entre los españoles cuando no tenemos enemigo exterior contra el que pelear.Y ahora, con el califato en pleno trance de descomposición, ya no había, en efecto, enemigo externo al que combatir: el califato ya no existía; los Reinos de Taifas lo llenaban todo y los musulmanes bastante tenían con sus propios problemas. Entramos en una fase nueva de la Reconquista.
No va a ser éste un periodo especialmente brillante de nuestra historia, pero sí van a pasar cosas muy importantes.Y entre las fundamentales, que ahora, a raíz del disputado testamento de Sancho el Mayor, toman carta de naturaleza los reinos del medioevo español, a saber, Galicia (y luego Portugal), León, Castilla, Navarra y Aragón. Pero ya iremos viendo esto poco a poco.
El nacimiento de nuestras ciudades
Acontecimiento crucial en los primeros años del siglo xi, doblado el paso del año 1000: empiezan a aparecer en la España cristiana las primeras ciudades dignas de ese nombre. Su escenario, el Camino de Santiago. Sus protagonistas, no sólo la población autóctona, sino también los peregrinos que vienen de Europa y terminan instalándose aquí. Junto a la forma de vida campesina, monástica y guerrera que hasta ese momento predominaba en España, surge ahora la vida urbana.
Una cuestión de conceptos: en realidad, decir que las ciudades «surgen» es un poco equívoco, porque da la impresión de que antes no había nada en esos sitios, y esto no es así. Burgos o Astorga, por ejemplo, ya existían antes, y eran centros importantes del mapa. Pero no eran ciudades en sentido estricto, sino núcleos fortificados de población que seguían sujetos al régimen señorial.
Y es que para que nazca una ciudad hacen falta otras cosas: una población estable no vinculada a los campos, segmentos de vecinos especializados en trabajos concretos —los artesanos, por ejemplo— y, sobre todo, una serie de instituciones independientes, nacidas de la propia ciudad, que organizan la vida colectiva e incluso la representan ante el poder soberano del monarca. Pues bien, eso es precisamente lo que empieza a aparecer ahora en la España cristiana. Ésta es la novedad.Y será trascendental.
Ya hemos visto capítulos atrás lo que significó el Fuero de León, que por primera vez contemplaba la existencia de vecinos libres, independientes de los señoríos rurales. Si un fuero regio consignaba tal cosa, era sin duda porque se trataba de una realidad ya consolidada. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo comenzó el proceso de creación de ciudades en la España cristiana? Todo indica que empezó a principios del siglo xi, cuan do la crisis del califato relajó la presión militar sobre las fronteras.Y el fenómeno se prolongará, lento pero constante, a lo largo de dos siglos.
Detrás o, mejor dicho, por debajo de este proceso de urbanización, se ven con claridad importantes movimientos de población. Uno es el movimiento interior, continuación del que no hemos dejado de ver en el norte de España desde finales del siglo viii: cada vez más gente se traslada hacia el sur en busca de mejores condiciones de vida, de una existencia más libre, con más oportunidades, en las nuevas tierras de frontera que se van abriendo a la roturación. Junto a ese movimiento, que va de norte a sur, hay otro movimiento que va de sur a norte: el de los mozárabes, es decir, los cristianos de Al-Ándalus, que no han dejado de migrar hacia la España cristiana en todo este tiempo y que ahora, a partir del siglo XI, van a instalarse sobre todo en las nuevas áreas reconquistadas al sur del Duero. Por cierto que ahora no se trata sólo de mozárabes, sino también de musulmanes que preferirán seguir en sus tierras en vez de retirarse al sur musulmán: son los mudéjares. ¿Un ejemplo? Los bereberes de Astorga, esto es, los mauricapti, que son el origen de los maragatos.
Pero además de estos movimientos interiores norte-sur y sur-norte, que no son nuevos en la España de la Reconquista, aparece ahora un tercer factor que sí es novedad: la incorporación de gentes que vienen del centro de Europa, atraídos unos por el botín de una vida guerrera, llamados otros —los más— por la ebullición del Camino de Santiago, que en este momento se ha convertido en una incesante riada humana. Al calor del Camino surgen por doquier mercaderes, posaderos, cambistas y artesanos que ofrecen sus servicios a los peregrinos. Toda esta gente, con mucha frecuencia de origen franco, conforma sus propios barrios alrededor de los centros urbanos. A estos barrios se los llama «burgos». En numerosos casos, estos barrios francos obtendrán del rey un fuero singular, distinto al del resto de los vecinos, que entre otras cosas reservará a estos extranjeros y sus familias los trabajos artesanales y mercantiles. De ahí viene la palabra «franquicia».