La Templanza (15 page)
Authors: María Dueñas

A muy pocos había visto portarse como él cuando la suerte les mordía la yugular de una manera tan atroz como imprevista. En los caprichosos y demoledores altibajos de las empresas mineras, jamás había visto a nadie perder tanto y perderlo tan bien como al hombre que en ese momento dormía a su lado en el suelo, desprovisto de cualquier comodidad. Como los arrieros, como las bestias, como los propios chinacos que le escoltaban, aquellos campesinos metidos a espontáneos guerrilleros. Tan bravos como indisciplinados; tan fieros como leales.
Apenas se adentraron en Veracruz, comprobaron los estragos del vómito negro, el azote de aquellas costas. Un hedor nauseabundo flotaba en el aire, había cadáveres de mulos y caballos a medio pudrir y los sempiternos zopilotes —negros, grandes, feos— aparecían posados en los postes y los aleros, prestos siempre a lanzarse sobre los restos de los animales.
Como si huyeran del mismo diablo, el cochero les llevó sin detenerse al hotel de Diligencias.
—Qué bochorno, Virgen santa —fueron las palabras del apoderado tan pronto pisó el suelo polvoriento.
Mauro Larrea se quitó el pañuelo que le cubría la mitad inferior del rostro y se limpió la frente con él mientras estudiaba atento la calle a derecha e izquierda y se aseguraba sin demasiado disimulo de que seguía llevando el revólver en su sitio. Y luego, con el bolsón de cuero de los capitales bien aferrado, fue tendiendo uno a uno la mano a los chinacos, a modo de despedida.
Andrade y Santos Huesos comenzaron a encargarse del equipaje y del traslado de las monturas mientras él, tras intentar acomodarse la ropa arrugada y pasarse los dedos por el pelo en un deseo infructuoso por mostrarse presentable, se adentró en el hospedaje.
Una hora más tarde esperaba a su apoderado entre clientes anónimos bajo los magníficos portales de la entrada. Sentado en un sillón de caña, bebía agua de una gran jarra sin llegar a saciarse. Un bidón entero le había caído sobre el cuerpo poco antes, mientras se frotaba con furia para librarse de las huellas de los tres días de abrupto viaje. Se había puesto después una camisa de batista blanca y el más ligero de sus trajes para combatir los últimos zarpazos del calor. Con el cabello aún húmedo domado al fin, y aquella ropa que le restaba formalidad, ya no parecía un forajido ni un extravagante hombre de gran ciudad fuera de su sitio.
El hecho de haber dejado el bolsón oculto bajo su cama y a Santos Huesos vigilante en la puerta con su pistola al cinto, le hacía sentirse más liviano en todos los sentidos. Y, bien pensado, quizá también contribuyera a apaciguar su ánimo el hecho de haber abandonado al fin la ciudad de México. Las presiones. Los acosos. Las mentiras.
Habían acordado dedicar el tiempo que les restaba antes de la partida a hacer diversas gestiones cobijados bajo el anonimato. Querían vender las yeguas y el carruaje, algunos enseres. Querían además indagar más a fondo sobre la situación en Cuba, con la que desde Veracruz existía un intenso contacto, y acerca de los avances en la guerra de los americanos del norte, por si hubiera nuevas noticias. Incluso tal vez despedirse con una francachela grandiosa, en memoria de los viejos tiempos y en emplazamiento de unos aires favorables para el más que incierto porvenir.
La espera que les quedaba por delante, sin embargo, se acabó perfilando más breve de lo previsto.
—Zarpas mañana, vengo del muelle.
Andrade llegaba con el paso decidido de siempre, aún sin asearse. Con todo, a pesar de la suciedad, las arrugas de la ropa y el cansancio, no dejaba de destilar una cierta elegancia en sus maneras.
Se dejó caer en un sillón parejo, se pasó un pañuelo no muy limpio por el cráneo calvo y brillante, y agarró el vaso de su amigo. Sin permiso, como siempre, se lo llevó a la boca hasta dejarlo vacío.
—Estuve también haciendo indagaciones para ver si tenemos algo de correo; todas las sacas de Europa pasan por acá. A cambio de un puñado de pesos, mañana me dirán qué hay.
El minero asintió mientras lanzaba una seña al mozo para que les atendiera. Y después esperaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Quizá, conociéndose como se conocían, éstos fueran los mismos.
¿Dónde estaban los días en que fueron un atractivo empresario de la plata y su enérgico apoderado, cómo era posible que toda su gloria se les hubiera escapado como el agua entre los dedos? Ahora, frente a frente sin palabras en aquel puerto de entrada al Nuevo Mundo, tan sólo eran dos almas desgastadas sacudiéndose el polvo tras la caída y tanteando a ciegas la manera de labrarse un futuro desde abajo. Y como quizá lo único que ambos mantenían medianamente intacto era la lucidez, optaron por tragarse las ganas de lanzar maldiciones rabiosas al aire, guardaron la compostura y aceptaron el par de vasos de whisky de maíz que en ese momento les puso delante un mesero. Del condado de Bourbon, lo mejor de la casa para los finos huéspedes recién llegados de la capital, apostilló el muchacho sin pizca de sorna. Después les trajo la cena y se retiraron temprano, a trajinar cada quien con sus demonios entre las sábanas.
Durmió mal, como casi todas las noches en los últimos meses. Desayunó solo, a la espera de que su apoderado se decidiera a bajar del cuarto. Pero cuando éste hizo acto de presencia finalmente, no fue descendiendo la escalera que comunicaba con las recámaras, sino entrando por la puerta principal del hotel.
—Por fin conseguí el correo —anunció sin sentarse.
—¿Y?
—Noticias del otro lado del mar.
—¿Malas?
—Infames.
Despegó la espalda de la butaca, un escalofrío le erizó la piel.
—¿Nico?
El apoderado confirmó con un sombrío gesto. Después se sentó a su lado.
—Abandonó el domicilio de Christophe Rousset en Lens. Dejó simplemente una nota diciendo que le asfixiaba esa pequeña ciudad, que no le interesaban en absoluto las minas de carbón, y que ya se encargaría él de discutir contigo en su momento lo que a partir de entonces hiciera.
Mauro Larrea no supo si soltar la carcajada más amarga y bestial de su vida o blasfemar como un condenado a muerte frente al paredón; si volcar la mesa con sus tazas y sus platos, o tumbar de un puñetazo a cualquiera de los inocentes huéspedes que a aquella hora temprana sorbían, aún somnolientos, su primer chocolate.
Ante la duda, se esforzó por mantener la serenidad.
—¿Adónde fue?
—Creen que partió desde Lille en tren hacia París. Un empleado de Rousset le vio en la estación de ferrocarril.
Vámonos, mi hermano, quiso decirle a su amigo. Vámonos por ahí tú y yo aunque no sean más que las ocho de la mañana. A tomar por las cantinas hasta perder el sentido; seguro que alguna queda abierta desde anoche todavía. A jugar nuestra última partida de billar, a revolcarnos con malas mujeres en los burdeles del puerto, a dejarnos en las riñas de gallos lo poco que tenemos. A olvidarnos de que existe el mundo y, dentro de él, todos los problemas que me están ahogando.
A duras penas logró hacer acopio de la escasa sangre fría que le quedaba en las venas; con ella bombeándole las sienes como un tambor enloquecido, reenfocó la situación.
—¿Cuándo le mandamos dinero por última vez?
—Seis mil pesos con Pancho Prats cuando éste llevó a su mujer a tomar las aguas a Vichy. Supongo que le llegarían hace unas cuantas semanas.
Apretó los puños y se clavó las uñas en la carne hasta dejarlas blancas.
—Y en cuanto los agarró, el muy canalla salió por pies.
Andrade asintió. Seguramente.
—Por si le diera por volver a México cuando se quede sin blanca, apenas leí la carta pacté con el recaudador del puerto. Controla todos los cargamentos y pasajes que llegan desde Europa; va a costarnos un chingo pero, a cambio, me asegura que estará ojo avizor.
—¿Y si da con él?
—Lo retendrá y me mandará aviso.
Gorostiza y su hija casadera rezando al Altísimo por el orate de su hijo, su casa medio cerrada, Tadeo Carrús. Todos volvieron a su mente como fantasmas salidos de una negra pesadilla.
—No dejes que llegue hasta allá en mi ausencia, por lo que más quieras, hermano. Que nadie le vea, que no hable con nadie, que no se meta en ningún lío, que no se intrigue porque me fui. Avisa a Mariana nomás regreses; que esté alerta por si le alcanza algún comadreo de boca de alguien que venga de Francia.
Y Andrade, que sentía al muchacho como si también fuera su propio hijo, simplemente asintió.
A mediodía, la densa masa de nubes de color pizarra que cubría el puerto impedía ver dónde acababa el cielo y dónde empezaba la mar.
Todo se veía teñido de un triste color gris. Los rostros y las manos que le brindaban ayuda, las velas de los buques anclados, los bultos y las redes, su ánimo. Hasta los gritos de los estibadores, el golpear del agua contra los maderos y el chirriar de los remos en los botes parecían tener algo de grisáceo. Los tablones del malecón se elevaban y descendían bajo sus pies mientras la distancia lo iba separando de su apoderado del alma y lo acercaba a la falúa que habría de trasladarle al
Flor de Llanes,
el bergantín con bandera de esa España cuyos asuntos tan ajenos le eran ya.
Desde la cubierta contempló por última vez Veracruz, con sus zopilotes y sus arenales: puerta atlántica de gentes y riquezas durante el virreinato, testigo mudo de los anhelos de aquellos que a lo largo de los siglos llegaron de allende el océano en pos de una ambición desbocada, un futuro más digno o una simple quimera.
En las cercanías, la fortaleza legendaria y semiabandonada de San Juan de Ulúa, el último baluarte de la metrópoli del que —enfermos, hambrientos, harapientos y desolados— partieron años después de la declaración de independencia mexicana los últimos soldados españoles que lucharon ilusamente por mantener el viejo virreinato amarrado a perpetuidad a la Corona.
Las finales palabras de Elías Andrade todavía le acompañaban en la falúa.
—Cuídate, compadre; de los problemas que dejas atrás, ahora me encargo yo. Tú, tan sólo, intenta repetir tu propia historia. Con apenas treinta años reventaste minas con las que nadie se atrevió y te ganaste el respeto de tus propios hombres y de mineros de raza. Fuiste honrado cuando hubo que serlo y le echaste huevos cuando hizo falta. Te convertiste en una leyenda, Mauro Larrea, que no se te olvide. Ahora, sin embargo, no hace falta que levantes ningún emporio; tan sólo tienes que empezar otra vez.
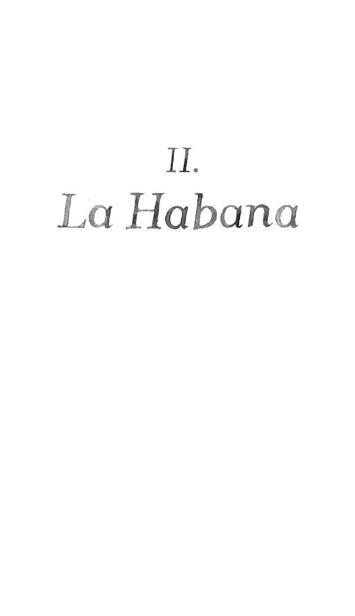
13
Se reconocieron en la distancia, pero ninguno dio muestras de que así fuera. Instantes después, en el momento de las presentaciones, se miraron a los ojos apenas un segundo y los dos parecieron decirse lo mismo sin mediar palabra. Así que es usted.
No obstante, al tenderle la mano enguantada, ella fingió con descaro un helador desinterés.
—Carola Gorostiza de Zayas, un placer —murmuró con voz neutra, como quien recita un poema polvoriento o responde a la liturgia de una misa de domingo.
Guardaba un levísimo parecido con su hermano, quizá en la manera en que la boca se les conformaba a ambos como un cuadrado al hablar, o en la forma afilada del hueso de la nariz. Hermosa sin duda, vistosa hasta la exageración, pensó Mauro Larrea mientras le besaba el raso del guante. Una cascada de topacios le aderezaba el busto; del recogido en el que llevaba peinada la espesa cabellera negra salían un par de exóticas plumas de avestruz a juego con el tono del vestido.
—Gustavo Zayas, a sus pies.
Eso fue lo siguiente que oyó, aunque el tal Zayas no estuviera a sus pies precisamente, sino frente a él, junto a su esposa. Con ojos claros, acuosos, y un cabello que fue trigueño peinado hacia atrás. Alto, buenmozo, más joven de lo que preveía. Sin fundamento alguno, le había imaginado de la edad de su propio consuegro, siete u ocho años mayor que él mismo. El hombre que ahora tenía enfrente rebasaba por poco los cuarenta, aunque su rostro anguloso denotara las huellas de avatares que muchos no vivían ni en cien vidas.
Apenas hubo tiempo para más: tras el saludo protocolario de la pareja Zayas Gorostiza, ambos le dieron sin más la espalda y se abrieron paso entre los presentes para adentrarse en el salón de baile. Las intenciones de ella, no obstante, quedaron bien claras: que su esposo no supiera en modo alguno quién era aquel desconocido.
A la orden si usted así lo quiere, señora mía. Sus razones tendrá, se dijo Mauro Larrea; sólo espero que no tarde demasiado en hacerme saber qué carajo espera de mí. Entretanto, siguió estrechando las manos de otros invitados según se los presentaba la dueña de la casa, esforzándose por archivar en la memoria los rostros y los nombres de aquella tupida red de criollos y de peninsulares de peso, españoles de dos mundos estrechamente relacionados. Arango, Egea, O’Farrill, Bazán, Santa Cruz, Peñalver, Fernandina, Mirasol. Encantado, sí, de México, un placer; no, mexicano del todo no, español. El gusto es mío, encantado, muchas gracias, un placer para mí también.
La opulencia flotaba en el ambiente de la suntuosa villa de El Cerro, la zona de traza distinguida en la que numerosos miembros de la oligarquía habanera habían levantado sus grandes residencias tras abandonar los viejos palacetes de intramuros que albergaran a sus familias durante generaciones. El derroche y la suntuosidad se palpaban en las telas y las joyas que lucían las señoras; en las botonaduras de oro, los galones y las bandas honoríficas que cruzaban el pecho de los señores; en los muebles de maderas tropicales, los pesados cortinajes y las lámparas de brillo abrumador. La desbordada riqueza del último bastión del decrépito Imperio español, pensó el minero; sólo Dios sabría cuánto tiempo le quedaba a la Corona para perderlo.
